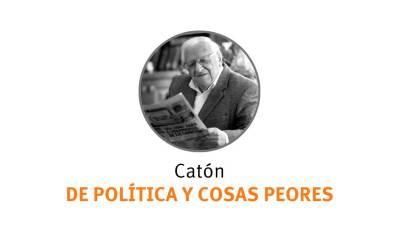Scrolly Sharing: ¿Por qué compartimos sin leer (y qué está en juego)?
En la era del scroll infinito, millones comparten noticias sin leerlas, transformando el gesto digital en simulacro de participación. El scrolly sharing revela cómo el acto de compartir sin comprender está moldeando nuestra identidad, atención y democracia. ¿Estamos informando o solo actuando?
La escena se repite a diario en nuestras pantallas o cerca de nosotros: alguien comparte un artículo incendiario, un video conmovedor o un supuesto manifiesto con una postura crítica en sus redes sociales (además de los memes y otras cosas del repost diario). Al cabo de unos minutos, queda al descubierto que esa persona no leyó más que el titular. O quizá ni eso. Es probable que se haya dejado llevar solo por una imagen. Y no me refiero a verla atentamente. Solo un vistazo fugaz... y share. Como en en automático. Como reflejo. Casi involuntario.
Quizá conoces a alguien así. Quizá eres alguien así. O peor: quizá no sabes que lo eres. Mirar al espejo nunca ha sido tarea fácil.
Me gusta pensar que las audiencias son inteligentes, críticas, y son más autónomas de los se presupone; que los generadores de contenido no tienen control sobre lo que piensan ni sobre el efecto que a priori creen que provocan. Al menos esa es la filosofía que busco comprtir en esta redacción. Pero la saturación de información lo complica todo. Lo enturbia. Lo acelera. Lo vicia. Y bueno, hay que decirlo, me derrota frecuentemente.
He optado por referirme a esta cosa de compartir en automático scrolly sharing. No estoy descubriendo nada nuevo. Este artículo no se empeña en eso, sino en explorar como qué significa este gesto, este impulso de difundir contenidos sin siquiera haberlos consumido. A primera vista parece una contradicción insólita: nunca habíamos tenido a nuestro alcance tanta información, y sin embargo jamás había importado tan poco comprenderla.
Pero antes de ir más allá, creo que vale la pena un pequeño paréntesis.

En los últimos meses estuve inmerso en la construcción de una estrategia de video para Vanguardia, y explorando con más seriedad usos de la inteligencia artificial. Fueron semanas de documentación exhaustiva, benchmarking tortuoso y algunas noches de trabajar en vez de dormir. En uno de los pitches clave, mientras intentaba explicar una intuición sobre el modo en que los jóvenes consumen y redistribuyen contenido, dije con firmeza: scrolly sharing. Lo solté como quien cita una fuente consagrada. Estaba seguro de haber leído el término en algún paper o estudio, en algún newsletter de esos que prometen revelarte el futuro de los medios.
Pero cuando me preguntaron por la fuente... no atiné a decirla. Atribuí el lapsus a la falta de sueño. Reímos y continuamos como si nada. Sin embargo, al revisar mis notas, mis carpetas de lectura, mis newsletters y bookmarks, no encontré nada. Ni una sola mención al término. Pero el comportamiento, la praxis estaba ahí. Está ahí. Sigue estando. Y me parece un caso en donde el gerundio es particularmente relevante. Ego aparte, ese nombre catchy me pareció tan certero que decidí quedármelo. Lo traje en la mente algunos días, hasta que se convirtió en una angustia tan insostenible que me llevó a escribir estas líneas. El sesgo de confirmación hizo lo suyo, y es que desde entonces a la fecha, el fenómeno lo vi cada vez con mayor frecuencia.
Desconocidos, amigos y familia compartiendo cosas de forma regular, pero que al indagar un poco, no lo habían leído o visto. Digo estos verbos porque en particular me refiero a contenido escrito o de video. Y se ahí mi primera sospecha: esto del scrolly sharing no es algo menor.
Considero que al igual que términos como doomscrolling, clickbait o slacktivism, encapsula un patrón de conducta mediado tecnológicamente que afecta nuestra relación con la información y la identidad. El scrolly sharing nombra el gesto específico de compartir sin interiorizar, de participar sin comprender, de ser parte sin estar presente. Propongo pensarlo no solo como síntoma, sino como concepto operativo para futuros análisis de cultura digital focalizado en medios de comunicación: una entrada que debería figurar en el glosario crítico del sujeto hipermediatizado.
Jean Baudrillard lo advirtió proféticamente en Cultura y Simulacro (1978): “La sociedad occidental ha muerto por sobredosis de comunicación. [...] Las copias dominan a los originales. [...] Estamos en la excrecencia: aquello que se multiplica con la desaparición de sus causas”.
En la era de las redes sociales, compartir se ha desprendido de saber; la apariencia ha usurpado el lugar de la sustancia. El usuario digital comparte por performar ante los demás, no por comunicar un conocimiento. Y ese acto aparentemente banal –reenviar sin leer– resulta ser el síntoma de una transformación profunda en nuestra subjetividad contemporánea.
Que la mayoría compartimos sin leer no es mera anécdota, es un hecho comprobado. Un estudio reciente analizó 35 millones de enlaces en Facebook y halló que aproximadamente el 75% de las veces los usuarios compartieron noticias sin haber abierto siquiera el enlace. La mayor parte de lo que difundimos en redes es, literalmente, información no leída. La viralidad misma de muchos contenidos se explica por esta circulación hueca: los investigadores señalan que la propagación masiva de noticias (incluso las falsas) “está impulsada por un procesamiento superficial de titulares y resúmenes”.

En X este fenómeno llevó a implementar advertencias para fomentar la lectura: la plataforma reveló que al mostrar un recordatorio de “leer antes de retuitear”, las aperturas de artículos aumentaron en un 40%.
La magnitud del scrolly sharing abarca todas las redes —desde la rapidez efímera de TikTok e Instagram hasta los muros de Facebook o los retuits en X—, lo que evidencia un comportamiento transversal de nuestra cultura digital. Nos hemos habituado a reaccionar y difundir al instante, desplazando la atención y la reflexión a un segundo plano.
Pero compartir sin leer no obedece a un deseo de informar a otros, sino a un deseo de expresarnos ante otros. Es un acto eminentemente performativo. Importa más lo que demostramos al compartir que el contenido mismo compartido.
En este sentido, podemos interpretarlo a la luz de la filósofa Judith Butler: así como el género se performativiza con actos repetidos, en las redes el sujeto digital performativiza su identidad política, moral o emocional mediante aquello que comparte. No hace falta haber leído el artículo completo sobre el último escándalo político para retuitearlo indignado; lo relevante es exhibir públicamente la indignación y la afiliación ideológica.
Del mismo modo, se difunde una noticia trágica no tanto por comprender la complejidad del suceso, sino para mostrar empatía o preocupación. La compartimos para decir “yo estoy con esta causa” o “yo también siento esta rabia” o “esto me indigna” , aunque en realidad no hayamos invertido atención genuina ni pensamiento crítico en el tema.
Esta lógica de la apariencia crea una paradoja inquietante: gestos vacíos cargados de presunto significado social. El significado ya no reside en el texto (no leído), sino en el acto visible de compartir. Como en la simulación descrita por Baudrillard, el signo (el post compartido) se independiza de su referente (el contenido) y cobra vida propia en el teatro de las redes.
La consecuencia es una suerte de hiperrealidad informativa: un entorno saturado de mensajes en el que casi ninguno ha pasado por la conciencia de quien lo transmite.
Varios filósofos contemporáneos han explorado aristas de este fenómeno. Byung-Chul Han, por ejemplo, analiza cómo la sociedad digital ha convertido la comunicación en una compulsión. En En el enjambre describe una “coacción de la comunicación” alimentada por la lógica del capital:
“De los teléfonos inteligentes, que prometen más libertad, sale una coacción fatal, a saber, la coacción de la comunicación. Entre tanto, se tiene una relación casi obsesiva, coactiva, con el aparato digital. También aquí la libertad se trueca en coacción. Las redes sociales fortalecen masivamente esta coacción de la comunicación, que en definitiva se desprende de la lógica del capital. Más comunicación significa más capital. El círculo acelerado de comunicación e información conduce al círculo acelerado del capital”.
Compartir por compartir, sin contenido interiorizado, es funcional a esa maquinaria: mantiene la rueda girando, genera tráfico, datos, clics.
Desde la perspectiva de Han, el sujeto digital creyendo expresarse libremente está en realidad obedeciendo a imperativos sistémicos de productividad y exposición constante. Se comparte porque hay que compartir, porque el silencio equivale a invisibilidad en la economía de la atención. El sujeto se transforma en proyecto, para usar otra idea de Han: un proyecto publicitario de sí mismo que debe actualizarse continuamente en el escaparate de las redes. Cada enlace lanzado al feed es un ladrillo en la construcción de la propia imagen pública.
Así, la antigua división entre ser y parecer se desdibuja: ser visto compartiendo es más importante que ser conocedor del contenido.

Esta dinámica narcisista la había intuido también Zygmunt Bauman al llamar a las redes “una trampa”, en una entrevista publicada por El País en 2016.
Bauman observó que la gente acude a plataformas buscando comunidad, pero en realidad, “mucha gente usa las redes sociales no para unir, no para ampliar sus horizontes, sino al contrario, para encerrarse en lo que llamo zonas de confort, donde el único sonido que oyen es el eco de su voz, donde lo único que ven son los reflejos de su propia cara. Las redes son muy útiles, dan servicios muy placenteros, pero son una trampa”.
En otras palabras, usamos las redes para reafirmarnos, no para desafiarnos. El scrolly sharing encaja perfectamente en esa descripción: uno comparte aquello que ya de antemano confirma su posición y refuerza su pertenencia a un grupo, sin interés por explorar matices. Al no leer el contenido, nos aseguramos de no confrontar información que pueda incomodar nuestra postura; solo tomamos la etiqueta (el titular, la imagen) que calza con nuestro relato y la exhibimos.
Bauman advertía que en las redes es fácil evitar el disenso y simular diálogo cuando en realidad solo monologamos ante nuestros espejos. La superficialidad de compartir sin leer refuerza esa burbuja de eco: el acto se limita a amplificar consignas familiares, vaciando cualquier posibilidad de diálogo auténtico o aprendizaje. Las redes nos dan placer y conexión inmediata, como dice Bauman, “pero son una trampa”, precisamente porque nos envuelven en una ilusión de participación mientras atrofiamos la capacidad de entender al otro y al mundo en su complejidad.
La cuestión de la atención es central en esta patología digital. Una frase atribuida a Simone Weil, muchos años antes de la era de Internet, definió la atención profunda como un acto moral supremo: “la atención es la forma más rara y pura de generosidad”.
Prestar atención a un texto, a un suceso o a otra persona requiere un acto de generosidad intelectual y emocional – una apertura a lo que es ajeno a uno mismo. Sin embargo, en el scrolly sharing negamos esa generosidad básica: no concedemos ni unos minutos de atención al autor de la información ni a las víctimas o protagonistas de la historia que difundimos. Compartir sin leer es, visto así, una falta de respeto radical.
Supone reducir las palabras ajenas a mero combustible para nuestro lucimiento personal. Susan Sontag, reflexionando sobre la saturación de imágenes de sufrimiento en la cultura contemporánea, notó cómo el espectador puede acabar más pendiente de sus propias emociones que del dolor real que esas imágenes representan. Análogamente, cuando compartimos una noticia trágica sin profundizar en ella, quizás estamos más pendientes de sentirnos (y mostrarnos) como personas empáticas que de comprender verdaderamente la tragedia o ayudar en algo concreto.
La atención se dispersa y con ella se evapora la auténtica empatía. El resultado es una suerte de compasión performativa: demostramos sentimiento sin someterlo a la prueba de la comprensión y la acción. Una generosidad falsa, carente de ese “esfuerzo de atención” que Weil consideraba condición para acceder a la verdad.
No es casualidad que este hábito prolifere en un contexto de infoxicación. La sobreabundancia de información y estímulos ha desbordado nuestra capacidad de procesar con sentido. Como señaló un comentarista, hoy “cada uno de nosotros tiene acceso a mucha más información de la que podría utilizar razonablemente en toda su vida”. Bombardeados por notificaciones, noticias de último minuto, actualizaciones constantes, desarrollamos reflejos en lugar de reflexiones.
El scroll incesante por las pantallas nos pone en un estado mental de semiatención continua: todo nos roza, nada nos cala. En ese estado, el acto de compartir se vuelve casi automático, un clic impulsivo que nos permite sentir que participamos de la avalancha sin ahogarnos en ella. Es un mecanismo de adaptación: ante la imposibilidad de asimilar tanta información, optamos por marcarla socialmente con un share o un retweet y seguir de largo. Pero esta adaptación tiene efectos secundarios perniciosos. La mente se acostumbra a no profundizar, a conformarse con fragmentos.

La filósofa Hannah Arendt advertía que el totalitarismo prospera cuando las personas pierden el gusto por pensar críticamente y solo repiten clichés; salvando las distancias, la cultura del compartir sin leer erosiona el hábito mismo de la lectura comprensiva y el pensamiento matizado, creando terreno fértil para la desinformación y la manipulación.
De hecho, la propagación de bulos y discursos extremos encuentra en el scrolly sharing un aliado perfecto. Si un usuario comparte un titular alarmante sin verificarlo, se convierte en un eslabón más de la cadena viral del engaño. Los datos respaldan esta preocupación: el estudio en Facebook observó que los contenidos políticos tendenciosos –de derecha o izquierda radical– recibían significativamente más compartidos sin clic que las noticias neutrales.
Es decir, cuanto más polarizante el mensaje, más probable que sea difundido a ciegas por quienes se identifican con su sesgo. Esto explica por qué tantas falsedades flagrantes logran millones de comparticiones: apelan a emociones e identidades, no a la razón, y los usuarios las esparcen guiados por la afinidad o la indignación inmediata, sin confrontarlas con la realidad.
Un experimento del MIT en 2023 confirmó lo difícil que es compatibilizar veracidad y pulsión de compartir: cuando a unas personas se les pidió juzgar la veracidad de titulares de noticias, acertaron mucho menos si antes se les preguntaba si las compartirían.
“El estudio consistió en pedir a las personas que evaluaran si diversos titulares de noticias eran verídicos. Pero si primero se les preguntaba si compartirían ese contenido, su capacidad para distinguir entre verdades y falsedades disminuía en un 35%. Además, los participantes eran un 18% menos precisos al identificar la verdad cuando se les preguntaba sobre compartir justo después de evaluarlos”.
La mente, al enfocarse en cómo presentar la información a los demás, descuida el análisis crítico de su contenido. Esto es alarmante: indica que la arquitectura misma de las redes sociales –que nos incita constantemente a reaccionar y compartir– está interfiriendo con nuestros procesos cognitivos más básicos. La búsqueda de la verdad queda relegada por la ansiedad de difusión.
Como señaló el sociólogo Neil Postman en su crítica a la cultura mediática, corremos el riesgo de “divertirnos hasta morir” informativamente hablando: convertir toda noticia en un insumo para espectáculo personal, perdiendo la noción de verdad y contexto en el camino.
Es importante entender que esta conducta está incentivada por el diseño mismo de las plataformas digitales. Las empresas de redes sociales compiten por nuestra atención y tiempo, monetizando cada clic y cada compartir. Han perfeccionado algoritmos e interfaces para que compartir sea facilísimo –un botón tentador al alcance del pulgar– y para que sintamos urgencia de hacerlo. La economía de la atención funciona con señuelos de gratificación inmediata: un número de “me gusta”, comentarios de aprobación, el simbólico “subidón” de ver que hemos aportado algo al torrente informativo (aunque sea redundante).
No se trata solo de que las redes sociales incentiven el compartir sin leer: lo producen estructuralmente. La arquitectura técnica de las plataformas está diseñada para reducir al mínimo la fricción entre ver y difundir. El botón de “compartir” no es neutro: es un instrumento de captura.
En ese microgesto se recolectan datos, se activan algoritmos de recomendación, se alimenta el capital simbólico del usuario y el capital económico de la plataforma. Compartir sin leer no es un error del usuario, sino una consecuencia deliberada de interfaces que premian la velocidad, no la comprensión.
La experiencia se estructura como una coreografía compulsiva, donde el tiempo de lectura es un obstáculo a optimizar. En este sentido, la ignorancia viral no es una falla del sistema: es su lógica más rentable.

Estudios psicológicos han equiparado estas dinámicas a mecanismos de recompensa dopaminérgica: cada like es un pequeño estímulo placentero que refuerza el comportamiento de publicar y compartir.
Al cabo de un tiempo, muchos usuarios publican ya de forma casi refleja, por hábito, incluso “independientemente de la reacción de otros a su contenido”.
Es decir, comparten por inercia, porque el hábito está instalado, más que por una elección deliberada. Para las compañías esto es el escenario ideal: un usuario constantemente activo, produciendo contenido (aunque sea reciclado) que mantiene a otros usuarios enganchados en la plataforma.
Byung-Chul Han señala que en lo digital “la libertad se trueca en coacción”: creemos que elegimos compartir, pero en buena medida obedecemos a una estructura que nos lo exige sin descanso.
Marshall McLuhan ya decía que “el medio es el mensaje”: la forma en que comunicamos determina en gran parte lo que comunicamos. Aquí el medio-redes nos empuja a comunicar rápido y mucho, a costa de la calidad y la comprensión. El mensaje que termina imponiéndose es la superficialidad.
La transformación del sujeto digital bajo estas condiciones es profunda. Hemos pasado del homo sapiens al homo digitalis (Ethic, 2023) adicto al flujo constante, cuyo lema podría ser “comparto, luego existo”. La identidad en línea se construye mediante actos visibles –posts, shares, stories– que funcionan como piezas de un mosaico público.
Cada usuario deviene en el curador de un museo personal de contenidos ajenos, expuestos muchas veces sin contexto.
Donna Haraway, en su Manifiesto Cyborg, imaginaba futuros híbridos de humano y máquina; vemos hoy cumplida en parte su visión en un sentido inquietante: el individuo conectado actúa a semejanza de un algoritmo, filtrando y replicando información de modo semi-automático. La agencia humana se entrelaza con la programación de la plataforma. ¿Dónde termina la voluntad del usuario y dónde comienza la del algoritmo que sugiere “Personas X también compartieron esto”?
La filósofa de la tecnología Yuk Hui sugiere que la era digital exige repensar nuestra relación con la información y la técnica en términos casi cosmológicos –una nueva “cosmotécnica”–, pues nuestras categorías tradicionales de sujeto, verdad y conocimiento están siendo reconfiguradas por la interacción con sistemas técnicos autónomos.
En otras palabras, el hábito de compartir sin leer no es solo una mala costumbre: refleja un cambio en la manera en que se constituye el sujeto cognoscente. Antes entendíamos saber como algo interiorizado por un sujeto; ahora, en la infoesfera, el acto de saber puede externalizarse en la red misma (“sé que esta información está ahí y la muestro, aunque yo no la procese”).
La red se convierte en memoria y mente extendida, pero el sujeto individual se vacía de contenido efectivo. Es un sujeto difuso, dependiente de la colectividad-red para darle significado a sus acciones.
Walter Benjamin, al reflexionar sobre la tradición oral frente a la información moderna, escribió que “la información solo es valiosa en el momento en que es nueva. Solo vive en ese instante. Debe estar completamente sujeta a él y explicarse de inmediato, sin perder tiempo. Una historia es diferente: no se agota. Conserva su poder inherente, el cual despliega incluso después de mucho tiempo”.

Decía que una historia perdura y entrega sabiduría, mientras la noticia inmediata se agota en seguida. En la vorágine de las redes, esta fugacidad de la información se ha exacerbado hasta el extremo: algo es relevante solo durante minutos, hasta que la siguiente ola de contenidos lo sepulta. En ese contexto temporal vertiginoso, leer con calma se vuelve casi un acto subversivo. Parar el dedo que hace scroll para dedicar diez minutos a un texto es salirse del carril de la inmediatez que nos impone la plataforma.
La “crisis de la narración” (2023) que Byung-Chul Han diagnostica se refiere justamente a esto: hemos perdido el hilo narrativo, la capacidad de hilar experiencias en un relato con sentido.
El timeline de nuestra vida digital no narra una historia, es“aditivo y no narrativo; suma fragmentos dispares (lo compartido, lo efímero) que no cuajan en comprensión.
El sujeto digital vive en presente continuo, reaccionando a estímulos fugaces y produciendo a su vez reacciones fugaces en otros. Se convierte en una entidad parcialmente pasiva, en tanto receptor distraído, y parcialmente activa, en tanto emisor inmediato –pero una actividad casi refleja, no plenamente consciente.
Es la imagen de lo que Han llamó el “enjambre digital” (ya lo mencionamos arriba): una multitud de individuos aislados, hipercomunicados, pero descoordinados, donde abunda la opinión y la indignación instantánea, pero escasea la deliberación y la profundidad.
El scrolly sharing es la herramienta perfecta de ese enjambre: un zumbido constante de mensajes reenviados que genera mucho ruido y muy poco sentido.
Cabe preguntarse qué implicaciones tiene todo esto para nuestra cultura y nuestra democracia. Si la mayoría de las personas comparten información sin comprenderla, el debate público corre el riesgo de volverse un intercambio de eslóganes vacíos.
Stuart Hall, desde los estudios culturales, subrayaba que el significado de los mensajes se construye en la recepción y la interpretación por parte de la audiencia.
¿Qué clase de construcción de significado es posible si la audiencia difunde masivamente mensajes que ni siquiera interpreta? Se produce una ruptura en el circuito de la comunicación: la fase de “decodificación” (entender un mensaje) se omite, y solo queda la “retransmisión” del código en bruto. Esto abre la puerta a todo tipo de malentendidos e instrumentaciones.
Por ejemplo, grupos maliciosos pueden explotar esta tendencia creando contenidos diseñados para ser compartidos con solo ver el titular o la imagen –cebos emocionales que la gente propagará sin leer la letra pequeña donde tal vez reside la manipulación.
Ya en 2016, en Estados Unidos, tras la oleada de noticias falsas en procesos electorales, se reveló cómo campañas organizadas de desinformación se aprovecharon de usuarios poco críticos: estos compartían titulares chocantes alineados con sus prejuicios, alimentando una polarización creciente.
La ironía trágica es que, en una época donde la información abunda, la ignorancia puede propagarse más rápido que nunca camuflada de “información”.

Zygmunt Bauman describía nuestra modernidad líquida como un tiempo de fragilidad de vínculos y compromisos efímeros; en el ámbito del conocimiento, pareciera que también los compromisos con la verdad se han vuelto líquidos y efímeros. Se flirtea con las ideas compartiéndolas un instante, para abandonarlas al siguiente. Nada arraiga lo suficiente para fomentar convicción propia, solo para exhibir posición momentánea.
Sin embargo, reconocer el problema es el primer paso para enfrentarlo.
¿Cómo recuperar al sujeto reflexivo dentro del enjambre digital?
La psicóloga Sherry Turkle aboga por “recuperar la conversación” en la era digital, lo cual implica restaurar la escucha y la atención plenas en nuestras interacciones – un antídoto contra la comunicación fragmentada.
En términos individuales, supone ejercer cierta ascética de la atención: resistir la tentación de compartir todo inmediatamente, darse permiso de no opinar sobre cada tema en tendencia sin antes informarse con profundidad. Implica también humildad intelectual: reconocer que no por retuitear una nota uno “sabe” del tema.
Simone Weil exigía ese rigor: solo quien de verdad ha prestado atención y entendido, tiene el derecho de tomar la palabra.
Por supuesto, no es sencillo nadar contra la corriente de un ecosistema digital que premia la rapidez sobre la reflexión. Requerirá quizá una nueva ética para el sujeto digital, una suerte de ética de la información: valorar la calidad de la comprensión por encima del volumen de output en nuestras redes.
Los pensadores de medios como Neil Postman o Marshall McLuhan nos legaron alertas que hoy resuenan con fuerza renovada. Postman nos invitaba a preguntar, ante cada nueva forma de comunicación: ¿qué estamos sacrificando? En este caso, la respuesta parece ser: sacrificamos la lectura profunda, la paciencia cognitiva, incluso la verdad, en pos de una conexión social inmediata y ubicua. McLuhan, a su vez, nos recordaba que nuestras herramientas nos configuran. Las redes sociales, tal como existen hoy, nos están configurando como sujetos ansiosos de presencia constante pero dispersos en concentración.
Tal vez estemos asistiendo al alumbramiento de un nuevo tipo de individuo: más interconectado pero menos autónomo en su pensamiento, más informado de todo superficialmente pero menos capaz de profundizar en algo.
¿Es este el destino ineluctable del sujeto en la era digital? ¿Seremos meros nodos reenviadores, satisfechos con la apariencia de saber que da el compartir, mientras la ignorancia real se expande detrás del humo de datos? ¿Te identificas con esto?, ¿Consideras que es normal o te genera alguna emoción? Aún es temprano para un veredicto final.
Lo cierto es que nos encontramos en una encrucijada crítica donde, parafraseando a Walter Benjamin, debemos decidir si queremos ser narradores de nuestra experiencia o simples transmisores de información ajena.
Los medios de comunicación (al menos los legacy media) quienes formamos parte directa de sus estructuras y modelos de negocio, nos encontramos muchas veces más en esta última parte. Pero nos cuesta reconocerlo y poder transformanos. Que no es tarea sencilla, cuando sí, creo, necesaria.

En última instancia, el fenómeno del scrolly sharing nos confronta con una pregunta filosófica de fondo: ¿qué clase de libertad ejercemos en el ámbito de la información? ¿Una libertad sólo exhibicionista, desligada de la verdad, o una libertad responsable, que implica tomarse el trabajo de entender el mundo que construimos con nuestros mensajes?
La respuesta a esa pregunta definirá la calidad de nuestra vida pública y de nuestro propio pensamiento en los años por venir.
En conclusión, el hábito contemporáneo de compartir contenidos sin leerlos no es un vicio frívolo menor, sino un espejo que refleja la mutación del sujeto digital en la sociedad de la hiperinformación.
Es la evidencia de cómo la lógica performativa ha colonizado nuestro relación con el conocimiento: ser visto importa más que conocer; obtener aprobación efímera pesa más que buscar la verdad.
Nos advierte que el núcleo de la experiencia humana –la capacidad de prestar atención, de contar y escuchar historias con sentido, de asumir posturas informadas y no meramente instintivas– está en juego.
Quizá haga falta reivindicar el antiguo ideal humanista en el nuevo contexto: volver a aprender a leer (literal y metafóricamente) antes de opinar, rescatar el silencio reflexivo antes del discurso público, valorar la honestidad intelectual más que la postura inmediata.
De lo contrario, corremos el riesgo de ahogarnos en un océano de información donde flotamos solos, exhibiéndonos unos a otros máscaras vacías, mientras la realidad –esa que solo la atención y la lectura revelan– se hunde fuera de nuestro alcance.
Sé que es comentario al mismo tiempo polarizado que romantiza la solución. Es, sin embargo, algo en lo que creo que fielmente.
Lo cierto es que yo también he caído en el embrujo del clic fugaz. Y luego, arrepentido, abuso de las ventajas del internet para borrar posteos como si eso nunca hubiera estado en mi feed. Así que todo lo anterior, es a la vez, un reclamo en voz alta a mí mismo.
Por eso invito a quienes se reconozcan en este retrato —o incluso a quienes lo rechacen con escepticismo— a probar una pausa. Y dejemos que entonces vengan otro tipo de reflexiones y preguntas y posibles escenarios.
De alguna manera, este texto también es un pequeño manifiesto anti SEO y anti buenas prácticas de lo que hacemos hoy en día casi todas las redacciones. No se trata de un texto corto, no es atractivo a simple vista, más que explicaciones les lleva un montón de preguntas tediosas a los lectores. Es, por supuesto, una defensa deliberada contra la economía de los contenidos, contra la dictadura del snippet, contra esa lógica de eficiencia algorítmica que nos exige ser útiles, rápidos y rentables.
Decidí escribirlo largo, denso, lleno de referencias y pausas, como quien lanza una botella al mar para decir: todavía hay espacio para lo que no cabe en un resumen. Todavía se puede leer sin escanear, pensar sin clickear, escribir sin pensar en qué keywords bien bien para cumplir con las métricas y que Google o Comscore cualquier otra pesudodeidad tecnológica nos rankee bien.
Tampoco es el artículo que provocará una revolución. No pretende serlo.
No tengo del todo claro si escribir esto fue una forma de detener el scroll —aunque sea por un rato— o solo otro gesto más dentro del mismo simulacro. Pero al menos lo intenté. Me detuve. Leí. Pensé. Reí. Me incomodé. Y escribí esto.
Este ensayo fue escrito por el autor con ayuda de herramientas de IA como NotebookLM y ChatGPT para el análisis de fuentes y revisión de la documentación. Asimismo se revisaron documentos análogos. Pero cada línea fue escrita y revisada por el autor.